LA PROVIDENCIA Y LA CONFIANZA EN DIOS
R. P. Réginald Garrigou-Lagrange, O. P.
LA PROVIDENCIA SEGÚN LA REVELACIÓN
CAPÍTULO V
LA PROVIDENCIA Y LA ORACIÓN
A quien considere la infalibilidad de la presciencia divina y la inmutabilidad de los decretos providenciales, no será extraordinario se le presente una dificultad: Si la providencia es infalible y universal, si abarca todos los tiempos, si todo lo tiene previsto, ¿cuál puede ser la utilidad de la oración? ¿Cómo podrán nuestros ruegos ilustrar a Dios y hacerle cambiar de designio, a un Dios, que tiene dicho de sí mismo: “Ego sum Dominus, et non mutor — yo soy el Señor y no cambio”?
¿Habremos de decir que la oración para nada sirve, que es ya tarde, que, roguemos o no reguemos, sucederá lo que ha de suceder?
El Evangelio, por lo contrario, dice: “Pedid y recibiréis.”
La objeción, a menudo formulada por los incrédulos, en particular por los deístas de los siglos XVIII y XIX, proviene de un error acerca de la causa primera de la eficacia de la oración y acerca del fin al cual va enderezada. La solución de la misma nos pondrá de manifiesto ciertas relaciones íntimas de la oración con la Providencia: 1º, la oración tiene su fundamento en la Providencia; 2º, la reconoce de una manera práctica; y 3º, coopera con ella.
***
La Providencia, causa primera de la eficacia de la oración
Hablamos a veces de la oración como de una fuerza cuyo primer principio radicara en nosotros: una especie de persuasión mediante la cual trataríamos de inclinar la voluntad de Dios en favor nuestro. Pero entonces tropezamos en la dificultad apuntada: nadie puede ilustrar a Dios ni hacerle cambiar de designios.
En realidad, como demuestran San Agustín y Santo Tomás (IIa-IIIæ, q. 83, a. 2), la oración no es una fuerza cuyo primer principio radique en nosotros, ni un esfuerzo del alma humana para forzar a Dios y hacerle cambiar sus disposiciones providenciales. Así se dice a veces; pero sólo en metáfora y por acomodación al lenguaje de los hombres. La voluntad de Dios es tan absolutamente inmutable como misericordiosa; pero justamente en la inmutabilidad divina está la fuente de la eficacia infalible de la oración, como en las altas montañas está el origen de los caudalosos ríos.
La oración, en efecto, ha sido dispuesta por Dios mucho antes que hayamos pensado en ponernos a orar. De toda la eternidad ha Dios dispuesto la oración como una de las causas más fecundas de nuestra vida espiritual; la ha querido como medio por el cual obtengamos las gracias necesarias para llegar al término de nuestra carrera. Pensar que Dios no haya previsto y querido de toda la eternidad las oraciones que en el tiempo le dirigimos, es tan pueril como imaginarse un Dios que se inclinase ante nuestra voluntad y cambiara sus designios.
No hemos inventado los hombres la oración. El Señor mismo es quien la inspiró a los primeros hombres que, como Abel, dirigieron a Él sus ruegos. Dios es quien la hacía brotar del corazón de los Patriarcas y de los Profetas, y sigue inspirándola a todas las almas de oración. Dios es quien nos ha dicho por medio de su Hijo: “Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.”
La respuesta a la objeción arriba formulada es muy sencilla en el fondo, no obstante hallarse en ella encerrado el misterio de la gracia. Hela aquí: La oración hecha en las condiciones requeridas es infaliblemente eficaz, por cuanto así lo decretó el mismo Dios, que no puede desdecirse.
No sólo ha sido previsto y querido (o por lo menos permitido) por un decreto providencial todo cuanto sucede, sino hasta la manera como sucede, las causas que producen los acontecimientos y los medios que conducen a los fines.
De toda la eternidad tiene establecido la Providencia que no haya cosecha sin semilla, vida familiar sin ciertas virtudes, vida social sin autoridad y obediencia, ciencia sin trabajo intelectual, vida interior sin oración, redención sin Redentor y aplicación de sus méritos, salvación para los adultos sin deseo sincero de ella.
En cualquier orden que se considere, por ínfimo o elevado que sea, Dios ha preparado las causas que deben producir determinados efectos y los medios conducentes a determinados fines. Para las mieses materiales ha dispuesto semillas materiales; para las mieses espirituales, semillas espirituales, de las cuales una es la oración.
La oración es una causa ordenada por la Providencia ab æterno para producir un efecto de orden espiritual: la obtención de dones divinos necesarios para la salvación; como el calor y la electricidad son causas establecidas ab æterno para producir en el orden físico los efectos que cada día experimentamos.
De donde la inmutabilidad de los designios divinos dista mucho de oponerse a la eficacia de la oración, antes bien es el fundamento supremo de ella. Y hay todavía algo más; porque la oración es el acto por el cual constantemente reconocemos estar dependientes del gobierno de Dios.
***
La oración es culto tributado a la Providencia
Todas las criaturas viven de los dones de Dios; pero sólo el hombre y el ángel lo reconocen. La planta y el animal ignoran lo que reciben: El Padre celestial, dice el Evangelio, alimenta las aves del cielo, pero ellas lo ignoran. Si el hombre carnal lo olvida, es porque las pasiones le tienen cautiva la razón. Si el orgulloso no quiere confesarlo, es porque el orgullo le venda los ojos del espíritu para que juzgue de las cosas, no con miras elevadas, sino con fines mezquinos y rastreros.
Si nuestra razón no se desvía, debe convenir con San Pablo en que “nada tenemos, que no lo hayamos recibido”. Quid habes quod non accepisti? (I Cor. 4, 7). La existencia, la salud, la fuerza, la luz de la inteligencia, la energía moral constante, el buen éxito de las empresas que una bagatela puede malograr, todo ello es don de la Providencia. Y fuera del alcance de la razón, la fe nos dice que la gracia necesaria para la salvación, y más todavía el Espíritu Santo prometido por Jesucristo, constituyen el don divino por excelencia, aquel don de que hablaba Jesús a la Samaritana: “¡Si conocieses el don de Dios!”
La oración es culto tributado a la Providencia, cuando con espíritu de fe acudimos a Dios pidiendo la salud para el enfermo, la luz de la inteligencia para resolver las dificultades, la gracia para resistir a la tentación y perseverar en el bien.
El Señor nos invita a tributar a la Providencia este culto cotidiano, mañana y tarde, y a menudo durante el día. Recordemos cómo Jesucristo, después de exhortarnos a orar, diciendo: “Pedid y recibiréis”, nos pone de manifiesto la bondad de la Providencia con estas palabras: “¿Hay, por ventura, alguno entre vosotros que, pidiéndole pan un hijo suyo, le dé una piedra? ¿O que si pide un pez, le dé una sierpe? Pues si vosotros, siendo malos como sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidieren?”
La afirmación de nuestro Señor lleva consigo la prueba: si existe en el corazón del hombre la bondad, ¿no es ella por ventura un don del corazón de Dios o de su amor?
Diríase que a veces el Señor trueca los papeles, cuando mediante la gracia actual preveniente nos solicita para que oremos, para que tributemos a la Providencia ese culto que le es debido, y de ella recibamos lo que más hemos menester. Recordemos aquel ejemplo de nuestro Señor induciendo a la Samaritana a orar: “Si tú conocieras el don de Dios, quizá tú me habrías pedido de beber, y yo te hubiera dado agua viva…, que brota para vida eterna”. El Señor suplica que se acuda a Él; y es “paciente para esperar e impaciente para otorgar“.
El Señor es como un padre que tiene de antemano resuelto complacer a sus hijos, pero les induce a que se lo pidan. Jesús quería convertir a la Samaritana, y poco a poco hizo que la oración brotara del alma de aquella mujer; porque la gracia santificante no es como un licor que se vierte en un vaso inerte, antes bien una vida nueva que el adulto no recibe sino a condición de desearla.
Parece a veces que el Señor no quiere oírnos, sobre todo cuando la oración no es bastante pura, o el objeto de ella son los bienes materiales en sí mismos y no en orden a la salvación. Poco a poco la gracia nos invita a pedir mejor, recordándonos la palabra del Evangelio: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”.
Otras veces parece que el Señor nos rechaza, como para probar nuestra perseverancia. Tal hizo con la Cananea, lanzándose esta dura frase, que parecía una negativa: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel; no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.” La Cananea, inspirada de cierto por la gracia que le venía de Cristo, respondió: “Es verdad, Señor; pero los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.” “¡Oh mujer!, le dijo Jesús, grande es tu fe; hágase conforme lo pides.” (Matth. 15, 22). Y su hija, que era atormentada por el demonio, quedó curada.
El que ora, reconoce estar bajo el gobierno de Dios, infinitamente superior al de los hombres; y lo reconoce prácticamente, no sólo en teoría y en abstracto. Nuestra oración debe tributar incesantemente a la divina Providencia el culto que le es debido: culto de adoración, de súplica, de acción de gracias y de reparación.
Pero todavía queda por declarar la relación estrecha que la oración guarda con la Providencia.
***
La oración coopera con el gobierno divino
La oración no se opone a las disposiciones providenciales, como si tratara de torcerlas o de cambiarlas, antes bien colabora con el gobierno divino; porque el que ora, quiere en el tiempo lo que Dios quiere ab æterno.
Podría parecer que, cuando oramos, la voluntad divina se inclina hacia la nuestra; la verdad es que nuestra voluntad se eleva hasta la divina y trata de ponerse al unísono con ella. Porque en elevar la mente a Dios, como dicen los Santos Padres, consiste la oración, ora sea de petición, ora de adoración, bien sea de alabanza, bien de reparación o acción de gracias.
El que ora como conviene, es decir, con humildad, confianza y perseverancia, pidiendo los bienes necesarios para la salvación, colabora con el gobierno divino. Son dos, en lugar de uno, que quieren la misma cosa. Ese pecador, por quien largamente hemos orado, Dios es quien lo convierte. Esa alma atribulada, para quien hemos pedido con insistencia luz y fortaleza, Dios es quien la ilumina y fortalece; pero Dios tenía resuelto de toda la eternidad no producir el efecto saludable sino con el concurso nuestro, después de nuestra intercesión.
Las consecuencias de este principio son innumerables.
Síguese primero que cuanto más conforme sea la oración con las intenciones de Dios, tanto más colabora con el gobierno divino.
Para que más y más nuestra oración sea conforme con la voluntad divina, digamos todos los días reposadamente y desde lo íntimo del alma el Padre Nuestro, y meditémoslo acompañando nuestra fe con el amor. Esta meditación amante se tornará contemplativa; por ella obtendremos que el nombre de Dios sea santificado, glorificado en nosotros y en nuestro derredor, que su reino venga, que su voluntad se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo; obtendremos también el perdón de nuestras faltas, la liberación del mal, la santificación y la vida eterna.
Síguese también que nuestra oración ganará en pureza y eficacia, si la hacemos en nombre de Cristo, el cual sabrá suplir la deficiencia de nuestro amor y de nuestra adoración.
El cristiano que cada día reza un poco mejor el Padre Nuestro, y lo dice desde el fondo de su alma por sí mismo y por el prójimo, coopera grandemente con el gobierno divino. Coopera mucho más que los sabios que descubrieron las leyes del curso de los astros, más que los grandes médicos que hallaron el remedio de espantosas enfermedades. La influencia de la oración de un San Francisco de Asís, de un Santo Domingo, de una Santa Teresita del Niño Jesús, no es ciertamente inferior a la de un Newton o de un Pasteur. Quien ora como oraron, los Santos, coopera a la salud de los cuerpos y de las almas; cada alma que abre las ventanas de sus facultades superiores hacia lo infinito, es como un universo que gravita hacia Dios.
Si atentamente consideramos estas íntimas relaciones de la oración con la Providencia, concluiremos que aquélla es más poderosa que el oro, más eficaz que la ciencia.
La ciencia llega a resultados maravillosos, pero se adquiere por medios humanos y produce efectos que no exceden los límites naturales. Pero la oración es una fuerza sobrenatural, cuya eficacia viene de Dios, de los méritos infinitos de Cristo, de la gracia actual que nos mueve a orar; es una fuerza espiritual más poderosa que todas las fuerzas naturales juntas. Ella consigue lo que sólo Dios puede otorgar: la gracia de la contrición, de la caridad perfecta y de la vida eterna, que es el fin del gobierno divino, la manifestación última de su bondad.
Consideremos con particular interés la necesidad y la excelencia de la oración; sobre todo de la oración unida a la de Nuestro Señor Jesucristo y de la Bienaventurada Virgen María, en estos críticos momentos en que tantos peligros se ciernen sobre Europa y el mundo entero (año 1932); en estos momentos en que el desarreglo general debe por contraste servirnos de estimulante para pensar todos los días que estamos no sólo bajo el gobierno de los hombres, a menudo desatinado e imprudente, sino bajo el gobierno infinitamente sabio de Dios, que no permite el mal sino con miras a un bien superior, y quiere que cooperemos a ese bien por medio de la oración cada día más sincera, más profunda, más humilde y confiada, más perseverante, por medio de la oración unida a la acción, a fin de que cada día se realice en nosotros y en nuestro derredor la petición del Padre Nuestro: Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.
En estos momentos, cuando el bolcheviquismo realiza tantos esfuerzos contra Dios, conviene repetirlo con redoblada sinceridad, no sólo de palabra, sino por medio de actos, a fin de que el reino de Dios sustituya cada día más al reino de la concupiscencia y del orgullo.
Así llegaremos a comprender de manera práctica y concreta que Dios no permite los males presentes sino con miras a bienes superiores, que alcanzaremos a ver, si no acá abajo, después de la muerte.













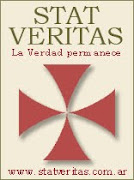



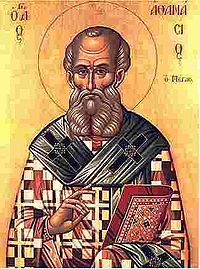















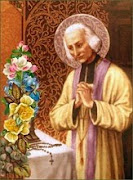


















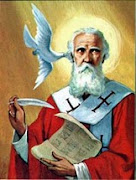













No hay comentarios.:
Publicar un comentario